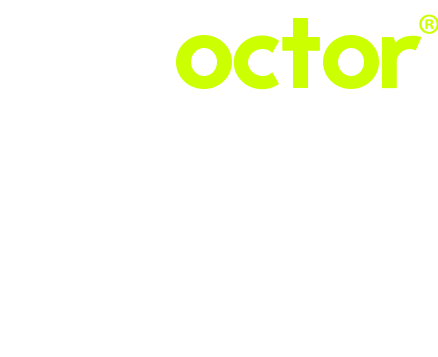Coccidioidomicosis sistémica con múltiples calcificaciones del microorganismo
Coccidioidomicosis es una micosis sistémica causada por hongos dimorfos. Se conocen dos especies: C. immitis y C. posadasii.

Artículo para la revista de Médicos de Guatemala COLMEDEGUA
Reporte de un caso
Resumen
Introducción:
Coccidioidomicosis es una micosis sistémica causada por hongos dimorfos. Se conocen dos especies: C. immitis y C. posadasii.
Se adquiere por inhalación de artroconidios; es una infección usualmente benigna, pero en aquellos pacientes cuya inmunidad está comprometida, es severa y puede ser fatal. Además de enfermedad pulmonar, puede diseminarse y causar infecciones en piel, tejido subcutáneo, cerebro, huesos, articulaciones, y otros órganos.

Objetivos:
Dar a conocer un caso de Coccidioidomicosis sistémica que no fue diagnosticada clínicamente y que tuvo problemas de diagnóstico en el estudio post mórtem, por la presencia de múltiples calcificaciones del microorganismo.
Material y métodos:
Se realizó estudio post mórtem de paciente masculino de 55 años, con cuadro pulmonar crónico, que en estudios intrahospitalarios no evidenció un diagnóstico específico. Se realizaron cortes histológicos con Hematoxilina-Eosina, PAS y Grocott.
Resultados:
macroscópicamente se apreciaron lesiones con patrón nodular, algunos indurados, hasta de 1.50 cm de diámetro, en pulmones, hígado, bazo, mesenterio, epiplón y riñones. En el estudio microscópico se encontró inflamación crónica con formación de granulomas y células gigantes, además de abundantes microorganismos calcificados, escasas endosporas y artroconidios. Los microorganismos se identificaron con tinción de H y E, PAS y Grocott.
Conclusión:
Caso corresponde a una Coccidioidomicosis diseminada, con gran cantidad de microorganismos muertos y calcificados, que dificultaron la conclusión diagnóstica.
Introducción
La Coccidioidomicosis es una enfermedad milenaria que ha acompañado al hombre desde tiempos ancestrales. Prácticamente sólo existe en el Continente Americano. Es producida por un hongo dimórfico (Coccidioides spp), del cual hay dos especies: immitis confinada al Sur de California y probablemente la región fronteriza con Tijuana, Baja California; y la especie posadasii, fuera de esta área, ambas con fenotipo idéntico, pero con algunas diferencias genotípicas que no parecen traducir diferencias clínicas o de respuesta al tratamiento.
Hay que destacar que más de la mitad de las infecciones primarias son asintomáticas; el resto tiene signos y síntomas generales, dermatológicos y respiratorios, conocidos como “fiebre del valle o reumatismo del desierto”. La afección pulmonar aguda es indistinguible de la neumonía de origen bacteriano. La Coccidioidomicosis extrapulmonar ocurre en 0.5% de los casos y se afectan más comúnmente las meninges, los huesos, las articulaciones, la piel y los tejidos blandos.
El diagnóstico se basa principalmente en identificación y aislamiento de las formas saprobias o parásitas del hongo, mediante cultivo y sondas genéticas o la identificación microscópica del hongo en cualquiera de sus dos fases en tejidos o fluidos. La expresión clínica va desde la primoinfección no complicada, de alivio espontáneo, hasta las formas diseminadas agudas, casi siempre mortales a pesar del tratamiento; por eso las estrategias terapéuticas varían considerablemente de un paciente a otro.
El objetivo de este informe es dar a conocer un caso de Coccidioidomicosis Sistémica, que no fue diagnosticada clínicamente y que tuvo problemas de diagnóstico en el estudio histológico post mórtem, por la presencia de múltiples calcificaciones del microorganismo.
Material y métodos
Se realizó estudio post mórtem de paciente masculino de 55 años, con cuadro pulmonar crónico, que en estudios intrahospitalarios no fue posible obtener un diagnóstico específico.
Se procedió a realizar la necropsia con técnica de disección en “Y”. Posteriormente se realizaron
cortes para inclusión. Se realizaron tinciones con Hematoxilina-Eosina, PAS y Grocott. Se evaluaron los cortes histológicos con microscopio de luz.
Presentación y evolución del caso
Paciente masculino de 55 años de edad, originario y residente de la ciudad de Guatemala, quien consultó por disnea de 10 días de evolución. En la historia de la enfermedad, paciente refirió tos húmeda no productiva, progresiva, anorexia, pérdida de peso, palidez generalizada y fiebre no cuantificada. Consultó con facultativo quien le diagnosticó neumonía e ingresó a un sanatorio privado por 5 días, presentando mejoría parcial.

En casa, los síntomas exacerbaron por lo que reconsultó con facultativo quien lo refirió al Hospital General San Juan de Dios. Antecedentes de importancia: hiperuricemia diagnosticada hacía 2 años, con tratamiento de Alopurinol; alcoholismo y tabaquismo por 15 años; pintor y albañil por 20 años. Al examen físico: S/V: P/A 80/40 FC: 118X´ FR: 24 X´ T: 36.5°C SO2: 82%, consciente, pálido, asténico, diaforético, mal estado general, adinámico, pulmones con murmullo vesicular bilateral.
Rayos X de tórax de ingreso evidenció patrón en panal de abeja, sugestiva de neumonía atípica. Hemograma: Glóbulos blancos 6,650 a expensas de neutrófilos: 87%. Hb: 10.30 g; Ht:’ 33%, PLT 366,000; Na: 131 mmol/L, K: 5.6 mmol/L, Cl: 99 mmol/L; Creatinina: 4.8; BUN: 109, Glucosa: 89 mg/dl.
Paciente ingresó con impresión clínica de: 1) Disnea y fiebre; a descartar Neumonía Nosocomial Vs. Histoplasmosis; 2) Estado de Choque séptico. Se inició tratamiento antibiótico por vía central debido a estado de choque séptico. Presentó acidosis metabólica, se evidenció elevación de azoados y aumento de pruebas hepáticas, por lo que consideraron falla multiorgánica. Presentó paro cardiorrespiratorio y falleció en menos de 24 horas intrahospitalarias.
Hallazgos de necropsia
En el estudio macroscópico se encontraron nódulos blanquecinos de hasta 1.5 cm de diámetro mayor, en pulmones (foto 1), hígado, bazo, mesenterio, epiplón y riñones.
En el estudio microscópico se encontró inflamación crónica con formación de granulomas y células gigantes, encontrándose además abundantes microorganismos calcificados, así como escasas endosporas y artroconidios. Los microorganismos se identificaron con tinción de H y E, PAS y Grocott. (Ver fotos 2-4)). El diagnóstico post mortem fue de Coccidioidomicosis diseminada (esférulas maduras y calcificadas) afectando pulmones (foto 2), riñones, hígado, bazo, corazón, tiroides (foto 3) y ganglios linfáticos mesentéricos; bronconeumonía bilateral extensa; miocarditis leve y necrosis tubular aguda. La Coccidioidomicosis diseminada causó necrosis tubular aguda y bronconeumonía bilateral extensa.
Discusión
La Coccidioidomicosis o enfermedad de Posadas Wernicke es una micosis sistémica causada por Coccidioides spp. Este género de hongos dimórficos es endémico de zonas áridas y semiáridas, que se encuentran desde el suroeste de Estados Unidos hasta el norte de Argentina (1). Hasta el año 2001, se conocía que C. immitis era la única especie del género que causaba Coccidioidomicosis, considerando que los aislamientos se dividían en dos grupos: variante California (CA) y variante no California (no-CA).
Sin embargo, en el año 2002, Fisher y colaboradores comprobaron que la Coccidioidomicosis es causada por dos especies diferentes del género Coccidioides, identificando una nueva, nombrada como C. posadasii. De acuerdo a estos resultados, la nueva especie se encuentra distribuida desde México hasta Suramérica y por lo tanto en estas regiones la Coccidiodiomicosis es ocasionada exclusivamente por C. posadasii. (2,3).
En EE.UU. ocurren, anualmente, más de 150 mil nuevos casos de Coccidioidomicosis, de los cuales 60% son asintomáticos. En México, la infección se ha informado en todos los grupos etarios; sin embargo, es más frecuente entre campesinos y trabajadores que emigran temporalmente a áreas endémicas; así como en arqueólogos, antropólogos y trabajadores de la construcción. (2)
Coccidioides immitis es un hongo dimórfico que se presenta como micelio o esférula. La fase micelial tiene su hábitat natural en los suelos de las regiones áridas y semiáridas de América. Las
hifas tienen una morfología tubular y cuando maduran se fragmentan formando artroconidios con forma de barril, siendo la forma infectante del hongo. Estas esporas se desprenden al moverse la tierra seca, o bien, se desplazan con las corrientes de aire, hasta llegar a otro sitio en el suelo (ciclo saprobiótico); sin embargo, también pueden ser inhaladas por los animales o el hombre. (2) Dentro de los pulmones, el microorganismo induce una respuesta inflamatoria aguda y se desarrolla formando una esférula (3080 um) de pared gruesa y birrefringente, que contiene en su interior endosporas (1-5 um).
Una esférula madura puede contener hasta 800 endosporas y cuando se rompe, las endosporas quedan libres y cada una de ellas tiene la capacidad de formar una nueva esférula (ciclo parasitario-tisular). Cuando las esférulas presentes en los exudados o en los restos de tejidos de los animales muertos regresan al suelo, la endospora forma una yema alargada que se transforma en hifa, continuando así, un nuevo ciclo saprobiótico. (2,3)
La infección, generalmente, se adquiere por inhalación de artroconidios y produce un espectro amplio de manifestaciones clínico-patológicas. La infección primaria es asintomática en 60% de los casos. Los síntomas aparecen en 7 a 21 días después de la exposición y se caracterizan por fiebre, tos, disnea, dolor torácico o cuadros gripales inespecíficos que curan espontáneamente, dando imágenes radiológicas de infiltrados neumónicos y adenopatías mediastínicas. (3)
Guatemala es un área endémica de esta enfermedad, encontrándose los focos en el oriente del país, específicamente en el valle del Motagua, hecho confirmado mediante la prueba de intradermorreacción, que indica la exposición a Coccidioides. En estos estudios se ha encontrado una prevalencia de 26.55% en el Departamento de Zacapa, lo que permite considerar esta zona como de alta endemia (4-6).
A pesar de que en la actualidad aún no se ha encontrado diferencias en tratamiento o presentación clínica entre las especies del género, se ha descrito que existen diferencias entre la virulencia y dosis infectiva entre las especies del género.
A nivel de alta virulencia no existen diferencias entre las especies, sin embargo, las cepas de baja virulencia correspondieron solo a C.posadasii, y en la actualidad se está estudiando otras diferencias a nivel de patogenia (7).
El caso presentado tuvo mayor relevancia debido a las múltiples calcificaciones que se encontraron en los tejidos descritos, por tanto, tuvo problemas en la identificación del hongo. Existen pocos estudios en fases calcificadas tan extensas del microorganismo.
Se sabe que hay dos categorías principales de Coccidioidomicosis secundaria: 1) enfermedad pulmonar crónica benigna acompañada de lesiones cavitarias y nodulares y 2) enfermedad pulmonar progresiva, que terminará en neumonía persistente o progresiva. La resolución de cualquiera de estas formas se acompaña de fibrosis, bronquiectasia y calcificación. Los factores que predisponen a la reactivación y progresión de la Coccidioidomicosis persistente son: debilidad moderada, desnutrición, edad avanzada y enfermedad pulmonar crónica.
Esta enfermedad progresiva puede tomar varias formas. Puede presentarse como una lesión simple que se extiende en forma local. Otras incluyen neumonía progresiva y persistente, enfermedad miliar, agrandamiento y multiplicación de cavidades y nódulos, infiltrados que se extienden y nódulos que forman abscesos. Esta activación y progresión se acompaña de aumento de los síntomas y enfermedad torácica grave.
Suele haber diseminación extrapulmonar o sigue un curso pulmonar lento que termina en la muerte. Más o menos en el 84 % de los casos de Coccidioidomicosis pulmonar progresiva mortal, los pacientes estaban en estado de inmunodepresión y en el 50 % los pacientes murieron de enfermedad pulmonar sin manifestaciones de diseminación a otros órganos.




Bibliografía
-
Stevens D. Coccidioidomycosis. N Eng J Med 1995; 332: 1077-1082.
-
Fisher M. et. al. Biogeographicrangeexpansioninto South Americaby Coccidioides immitismirrors New Worldpatterns of human migration. ProcNatlAcadSci 2001; 98: 45584562.
-
Fisher M. et. al. Molecular and phenotypicdescription of Coccidioides posadasiisp. nov., previouslyrecognized as the non-California population of Coccidioides immitis. Mycologia 2002; 94: 73-84.
-
Mayorga R., Espinoza H. Coccidioidomycosis in Mexico and Central America. MycopathMycolAppl 1970; 41:13-23.
-
Mayorga, R. Coccidioidomycosis in Central America. Proc. 2nd CoccidioidomycosisSymp. University of Arizona Press Arizona, 1967. 450p. (p. 287-91).
-
Gómez O. Actualización epidemiológica sobre la intradermorreacción con coccidioidina en algunos municipios del Departamento de Zacapa. Guatemala: Universidad de San Carlos, (tesis de graduación, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia) 1991. 56 p.
-
Cox R. Magee M. Coccidioidomycosis: Host Response and VaccineDevelopment. ClinMicrobiolRev 2004; 17(4): 803-839
-
Harrison WR, Merbs CF, Lathers CR. Evidence of coccidioidomycosisin theskeleton of anancient Arizona Indian. J Infect. Dis 1991; 164:436-7.
Dra. Alejandra Sánchez, Patología Anatómica
https://findoctor.com/doctores/alejandra-sanchez